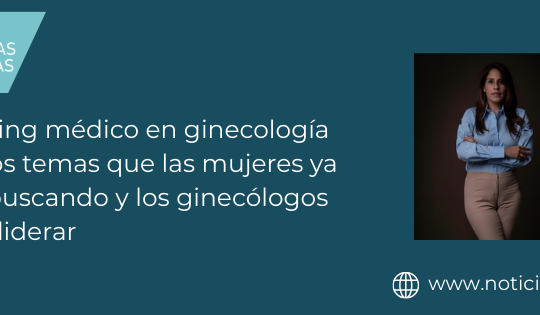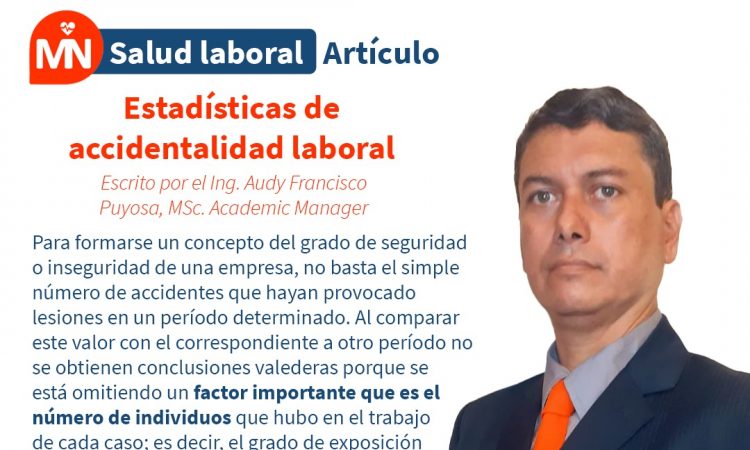
Audy Francisco Puyosa, academic manager del Central American & Caribbean Industrial Training Center (CAC–ITC), realizó un análisis sobre las estadísticas de la accidentalidad laboral, allí citó cifras suministradas por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) donde se hace referencia a las eventualidades que se han registrado entre el 2018 al 2020.
En este sentido, el especialista hizo una crítica al reconocer que dichos números no describen exactamente cuántas personas y empresas estuvieron o están expuestas a peligros. Por lo tanto, Puyosa detalló que para comprender mejor los riesgos dentro de un trabajo se requiere es de un “índice de accidentalidad”, por ello explicó su utilidad y la importancia de los datos que dicha herramienta arroja.
Los análisis de la gestión preventiva de una organización suelen estar casados con los índices de accidentalidad, tomando como criterio que una cultura de seguridad robusta implica menos accidentalidad. Sin embargo, esto es un terreno algo inestable para establecer conjeturas. Más aún si no se hace un uso coherente de los datos, aplicando criterios técnicos.
Recientemente diversos medios de la República Dominicana nos bombardearon con datos sobre el comportamiento de los accidentes en los pasados años. En general, hablamos de información cruda (datos) que si no son analizados adecuadamente nos pueden arrojar conclusiones de poca o nula utilidad.
Específicamente los medios de información mostraron datos suministrados por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), según los cuales se evidenciaba una disminución de los accidentes ocurridos entre el año 2019 y el 2020. Para ilustrar de mejor manera la situación, podemos ampliar la base al incluir los números que presenta el boletín “Panorama Estadístico No. 104 Riesgos laborales en la República Dominicana: registro de lesiones y enfermedades ocupacionales” publicado por la Oficina Nacional de Estadística el 18 de diciembre de 2020.

Si nos centramos en la tabla mostrada, parecería claro que los accidentes han aumentado en el período 2018 – 2019 para luego presentar una marcada reducción en el período 2019 – 2020. Dichas conclusiones, aunque aritméticamente correctas, resultan analíticamente inútiles. Estos datos aislados no nos dan un panorama sobre la realidad de la accidentalidad en las empresas.
Para formarse un concepto del grado de seguridad o inseguridad de una empresa, no basta el simple número de accidentes que hayan provocado lesiones en un período determinado. Al comparar este valor con el correspondiente a otro período no se obtienen conclusiones valederas porque se está omitiendo un factor importante que es el número de individuos que hubo en el trabajo de cada caso; es decir, el grado de exposición a los peligros.
Tomemos como ejemplo dos empresas, A y B, las cuales nos aportan sus registros de accidentalidad. En el mismo período de un año, la empresa A reporta 10 accidentes, mientras que la empresa B solo ha reportado 1.
Con un criterio simplista, podemos notar sin mucho esfuerzo que la empresa A ha presentado mayor accidentalidad que la B, lo cual nos lleva a concluir más allá de cualquier duda, que la empresa B es más segura.
Sin embargo, cuando incluimos una segunda variable, el número de trabajadores de cada una, el panorama presenta un cambio notable: A, una empresa procesadora de alimentos, tiene 6.000 trabajadores mientras que B, un pequeño almacén de abarrotes, solo tiene 2. ¿Podemos sostener la conclusión?
Una simple relación nos mostraría que A presenta 0.2 accidentes por cada 100 trabajadores mientras que B muestra una accidentalidad de 50 por cada 100 trabajadores.
Aunque ya este solo cambio demuestra una manera más sensible de comparar la accidentalidad, diferentes organismos internacionales han ido un poco más allá: Se ha incorporado el tiempo real de exposición (horas hombre) como elemento de cuantificación y estandarización. De ahí extraemos los Indicadores de Accidentalidad.
Así el número de lesionados es utilizado como base de comparación, relacionado con el tiempo que en conjunto estuvieron expuestos los individuos en el período considerado. Este tiempo se expresa en horas para mayor precisión y, en rigor, como la resultante de la suma de los productos de los individuos por el tiempo que cada cual trabajó, su expresión será horas-hombre.
Los Índices de Accidentalidad, por su parte, resultan en una medida estadística del nivel de afectación en la empresa por los llamados Infortunios de Trabajo. Para ello se evalúan los eventos registrables y se llevan a una base que permita su extrapolación y tratamiento comparativo con otras empresas.
Dado que hablamos de un requerimiento legal en muchos países, y una costumbre en otros, se hace natural que las empresas establezcan mediciones y lleven controles de su accidentalidad a través de estos Indicadores Reactivos sobre la base de sus accidentes (Índices de Accidentalidad). Esto en modo alguno puede considerarse una base idónea para levantar las metas de gestión. Sin embargo, es parte inherente del sistema y, por ende, debemos conocerlos y manejarlos adecuadamente.
Volviendo al caso de las estadísticas nacionales, mostradas gráficamente en la imagen, no podemos manejar como elemento de resultado que la accidentalidad se redujo durante el año 2020, pues estaríamos dejando de lado un dato relevante.

Durante el año 2020 se redujo notablemente el tiempo de exposición debido a diferentes razones asociadas con la pandemia del SAR-Cov-2; por lo cual resulta previsible que, con menos personas expuestas a los riesgos en los lugares de trabajo, el número de accidentes debía disminuir. Es decir, las causas no son imputables a la gestión organizacional, gubernamental o cultura de seguridad, sino que es una situación sobrevenida; una consecuencia “positiva” asociada con la restricción de las condiciones de trabajo.
Lo cierto es que la tendencia normal esperada de un año a otro es al aumento de los accidentes; no por una disminución de las condiciones de seguridad sino como resultado del aumento que año a año experimenta la ocupación laboral por incremento de la fuerza productiva. Acá habría que hacer un análisis con la incorporación del porcentaje de desempleo para cada periodo como elemento para reducir el sesgo estadístico.